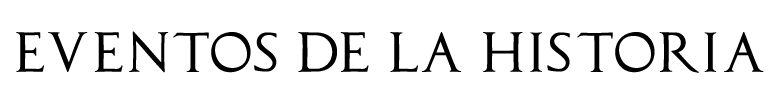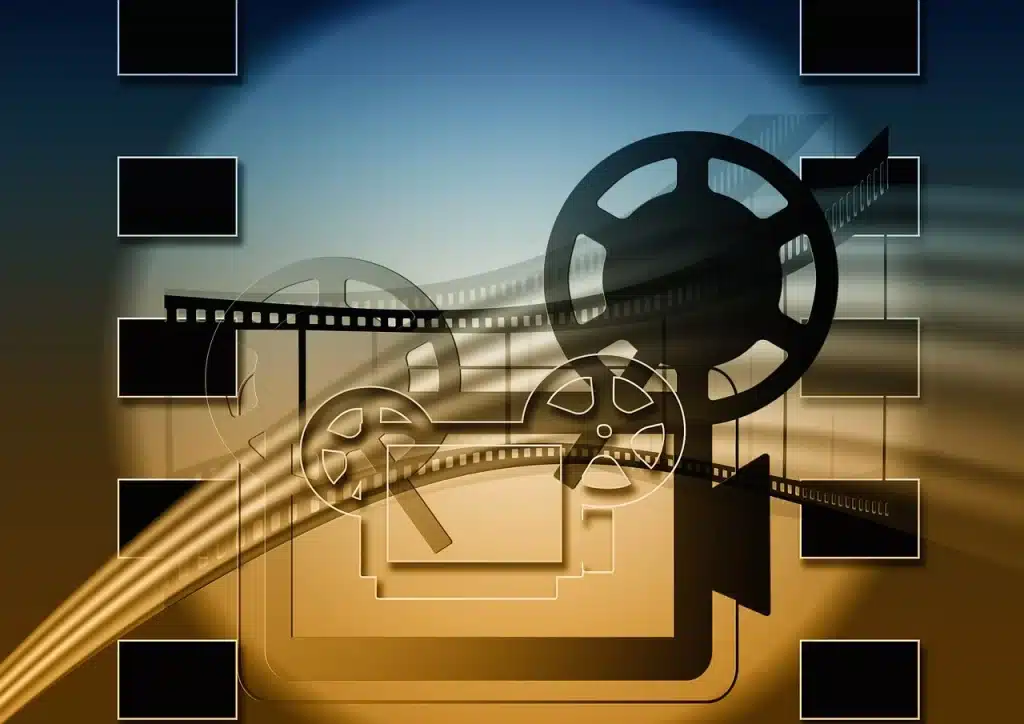
En el año 1977, un grupo de jóvenes registraron con una cámara en 16 mm lo que sucedía a su alrededor, incluyendo fábricas, huelgas, barracones, barrios, manifestaciones y la violencia policial que a menudo acompañaban estas movilizaciones. Estos jóvenes, que se organizaban en colectivos, buscaron formas de producir y difundir sus películas de manera independiente, evitando la censura del régimen. Así, enfrentaron al sistema con prácticas cinematográficas clandestinas, alejadas de la industria tradicional.
El despertar del cine clandestino durante el tardofranquismo
En los últimos años del régimen franquista, un movimiento cinematográfico clandestino comenzó a surgir entre grupos de jóvenes concienciados. Estos jóvenes portaban sus cámaras de 16 mm y se aventuraban a documentar lo que sucedía a su alrededor, enfrentándose a la censura y a la represión del gobierno.
El poder de la autogestión
Para evitar la censura y la manipulación de la industria cinematográfica controlada por el régimen, estos jóvenes se unieron en colectivos y autogestionaron sus propias estructuras de producción y difusión. De este modo, pudieron plasmar de manera más fiel la realidad que vivían y difundir su mensaje sin restricciones.
La lucha a través del lente
Las películas realizadas por estos colectivos reflejaban las luchas sociales que se vivían en ese momento, mostrando imágenes de huelgas, manifestaciones y represión policial con una perspectiva crítica y contraria al discurso oficial del régimen. De esta manera, el cine se convirtió en una herramienta de protesta y denuncia.
Prácticas cinematográficas en la clandestinidad
Las películas realizadas por estos jóvenes se caracterizaban por ser clandestinas y arriesgadas, ya que enfrentarse al régimen de esta manera suponía un gran peligro. Sin embargo, estas prácticas cinematográficas en la clandestinidad se convirtieron en una forma valiente de hacer oposición y de retratar la realidad de la época.
Un legado cultural y político
Las películas realizadas por estos jóvenes durante el tardofranquismo dejaron un importante legado cultural y político, ya que documentaron y denunciaron las injusticias y represiones del régimen. Además, sirvieron de inspiración para futuras generaciones de cineastas y activistas que utilizaron el cine como medio de protesta y resistencia.
Una memoria histórica en imágenes
Gracias a estas prácticas cinematográficas en la clandestinidad, se ha podido recuperar y preservar una parte de la historia de la época que, de otro modo, pudo haber quedado en el olvido. Estas imágenes documentales son un testimonio invaluable de un periodo importante en la historia de España y una forma de mantener viva la memoria histórica.
En definitiva, el cine clandestino durante el tardofranquismo fue un movimiento valiente y comprometido que supo hacer frente a la represión del régimen y dejar su huella en la historia del cine y de España.
En ese sentido, los registros visuales en formato documental dieron la oportunidad de demostrar muchas de las realidades que eran excluidas de los medios oficiales como el cine, la televisión y el NO-DO. Estos testimonios incluían la organización del pueblo, la represión estatal y las memorias de la guerra, conformando así un archivo valioso de imágenes que el régimen intentaba mantener oculto.
Un registro social
El surgimiento de la clandestinidad en los años sesenta y el interés de fijar estos acontecimientos a través del medio visual, tenían un objetivo común: dar visibilidad a lo que estaba sucediendo en distintos lugares del Estado español. Un colectivo denotado por la pulsión documental que tenía el deseo de inscribir esto en celuloide para que fuera posible su entendimiento. Esto no solo involucraba las acciones de la oposición al régimen, las manifesstaciones y las huelgas, sino también la vidas de los sujetos políticos que conformaban estos movimientos en toda España.
Esto es lo que pretendía la Comissió de Cinema de Barcelona, formada en 1970. Por otro lado, Helena Lumbreras y Llorenç Soler realizaban documentales basados en el año 1968 y la industria informativa. Mientras tanto, el Colective de Cine de Clase fue creado por Lumbreras y Mariano Lisa. Finalmente, Tino Calabuig se une al Partido Comunista y fundó la Galería Redor, continuando con su interés por la vida cotidiana y los problemas de la gente. Esto dio como resultado el documental La ciudad es nuestra, que transmitía la situación de los barrios de Madrid donde la infraestructura no suplía las necesidades básicas de la población.
Formación del Grup de Producció
Pere Joan Ventura era un importante miembro del Grup de Producció, fundado en 1975. Su propósito era crear una serie de imágenes silenciadas por los medios de comunicación, como las huelgas en Sabadell y las manifestaciones por la libertad y autonomía. Ellos no tenían como objetivo crear películas de larga duración, sino acumular imágenes para mostrar la existencia de una resistencia masiva.
El cine político clandestino durante la transición
Durante la transición española, el cine político clandestino emergió como una forma de registrar la realidad y crear un imaginario radical que desafiara las narrativas del franquismo. Estos colectivos de cine se vieron obligados a producir imágenes para preservar la memoria de un tiempo prohibido y silenciado. El cine clandestino no solo fue un medio de denuncia política, sino que también fue una herramienta para poner en acción la política y crear una historia sin referentes.
Oponiéndose al discurso oficial
Durante la transición, la población española se enfrentaba al sufrimiento y la pobreza, que en muchos casos les obligaba a migrar para escapar del hambre. Para abordar esta realidad, el Colectivo SPA produjo el documental »Viaje a la explotación» (1974), que retrata la incipiente migración de la población magrebí a Barcelona. En 1975, el grupo Equipo Dos presentó «Anticrónica de un pueblo», un documental en 8 mm que muestra la miseria de un pueblo andaluz y responde a las imágenes estereotipadas del programa de TVE, «Crónicas de un pueblo».
Rescatando la memoria de los años treinta
El cine clandestino también jugó un papel clave en la emergencia de la memoria de los años treinta durante la transición. Por un lado, se elaboraron documentales que narraban de forma diferente la Guerra Civil y la revolución, como «Entre la esperanza y el fraude» (1976) y «Guerrilleros» (1978), que retrata la resistencia del maquis a través de entrevistas a sus protagonistas. Por otro lado, se recuperaron imágenes de archivo de los años treinta que se combinaron con imágenes actuales en el montaje, creando un imaginario radical y desafiando la censura y el silencio en torno a una memoria prohibida. Es decir, estos colectivos tuvieron que construir nuevos relatos a partir de la ausencia de referentes históricos, desafiando el llamado «pacto de silencio».
El cine político en acción
No solo se pretendía denunciar la realidad y preservar la memoria, sino también poner en acción la política a través de la producción de imágenes contrainformativas y de archivo. Las proyecciones clandestinas de estas películas también tuvieron un efecto transformador en las personas que las veían, contribuyendo a la construcción de un imaginario colectivo que sigue en disputa en la actualidad. En resumen, el cine político clandestino fue una expresión clave durante la transición española que nos permite entender los imaginarios de un tiempo ausente de narrativas oficiales.